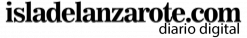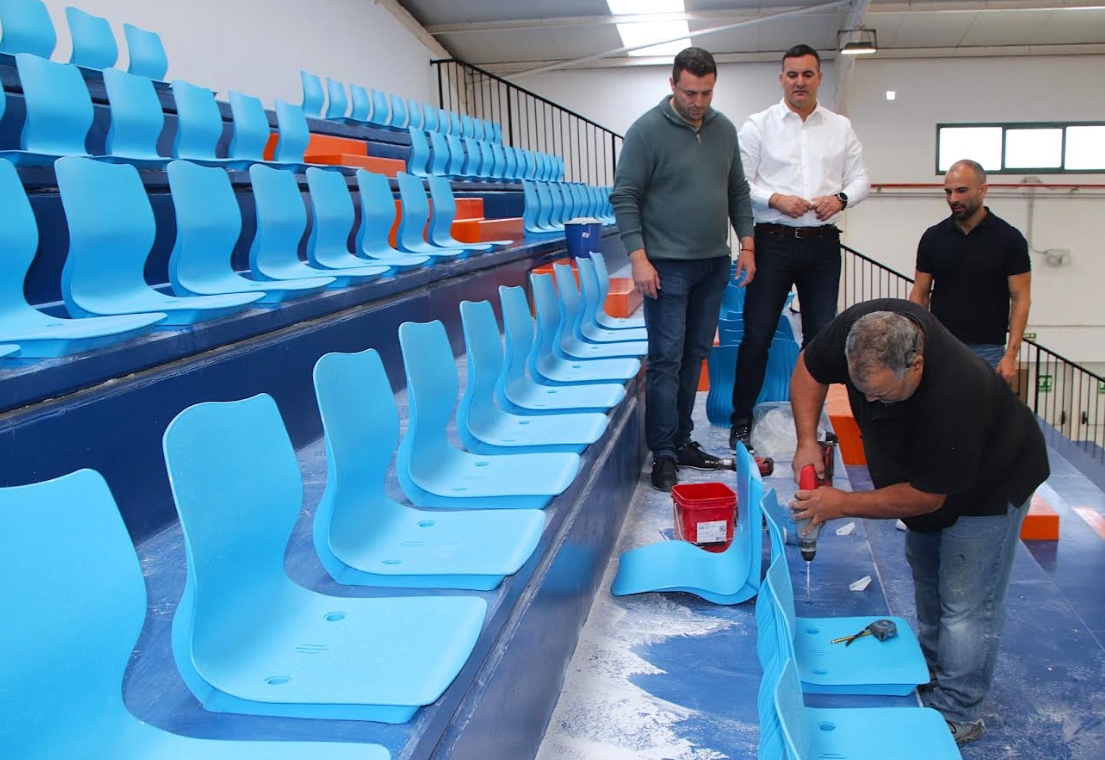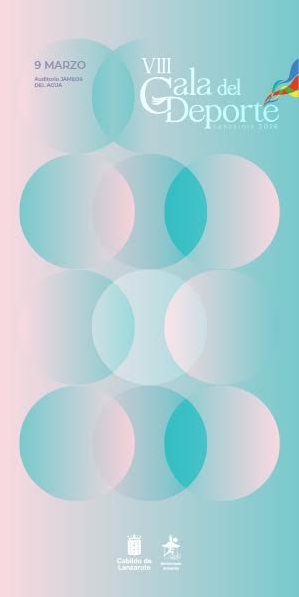En Lanzarote ya no estamos ante una simple deriva administrativa ni ante errores puntuales de gestión. Estamos ante un modelo que castiga al vecino, asfixia al pequeño y protege, con sorprendente diligencia, al grande. Y ese modelo empieza a ser insoportable.
Aquí la ley no es igual para todos. Se aplica con celo cuando el señalado es un ciudadano común y se vuelve elástica cuando el beneficiado es un gran inversor. Un cuarto de aperos se derriba sin contemplaciones. Una vivienda familiar se persigue con expedientes y sanciones. Pero un hotel ilegal o “alegal”, incluso en primera línea de costa, suele encontrar comprensión, plazos, excepciones y regularizaciones a medida. No es una percepción: es una evidencia que se repite una y otra vez.
Mientras tanto, se nos repite el mantra del “interés general”. ¿Interés de quién? Desde luego, no del vecino que no llega a fin de mes, ni del autónomo que sobrevive entre impuestos, inspecciones y normas cambiantes. El interés que se protege es otro: el de cadenas hoteleras, fondos de inversión y operadores sin arraigo, que extraen beneficios de la isla y los sacan fuera sin dejar más rastro que cemento, precariedad y dependencia.
El esfuerzo se queda. El dinero se va. Y la indignación crece.
La desigualdad ante la ley no es un detalle menor: es una quiebra democrática. Cuando la ciudadanía percibe que cumplir la norma solo se exige a los de abajo, la confianza institucional se desploma. Y con razón. ¿Cuántas casas se han derribado en Lanzarote? ¿Cuántas familias han sido arruinadas por sanciones? Ahora hagamos la otra pregunta, la que incomoda: ¿Cuántos hoteles ilegales han sido demolidos? El silencio es atronador.
A este escenario se suma la ofensiva contra la vivienda vacacional del vecino. No porque destruya el territorio —eso lo hace el urbanismo descontrolado—, sino porque otorga independencia económica. Un vecino que respira no depende. Un vecino que no depende no se somete. Y eso parece molestar más que cualquier impacto ambiental.
La isla atraviesa, además, un momento crítico marcado por la dependencia casi absoluta del turismo, convertido de facto en la única riqueza real. No vivimos de la industria. No tenemos grandes fábricas. No somos una potencia agrícola. Producimos vino… y poco más. La falta de alternativas productivas, unida a una aplicación de la legalidad que genera una profunda sensación de inseguridad jurídica, está empujando al límite a familias, pequeños autónomos y residentes.
Y conviene decirlo claro: sin identidad no hay turismo. Nadie viaja para ver lo mismo que en cualquier otro lugar. Se viaja para encontrar carácter, paisaje, cultura y personas reales. Pero esas personas están siendo expulsadas por alquileres imposibles, sueldos indignos y una política que ha decidido olvidar a quién debe servir.
César Manrique lo advirtió con claridad: no todo vale. Lanzarote no podía venderse al mejor postor. Hoy, su mensaje no solo ha sido ignorado, sino traicionado. Arrecife se apaga, el comercio local agoniza, los jóvenes se marchan y los mayores asisten, impotentes, a la desaparición de la isla que conocieron.
Una isla sin vecinos no es una isla. Es un decorado turístico. Bonito, rentable y vacío.
Este no es un problema de partidos. Es un problema de justicia. De dignidad. De decidir si Lanzarote será un hogar para su gente o una maquinaria al servicio de intereses ajenos. Y cuanto más se intente silenciar esta realidad, más evidente se vuelve.
Porque si la ley solo aprieta al pequeño y protege al poderoso, el problema ya no es solo político. Es moral. Y también es nuestro, si seguimos callados.
Jerónimo Robayna Hernández
MAREA VIVA